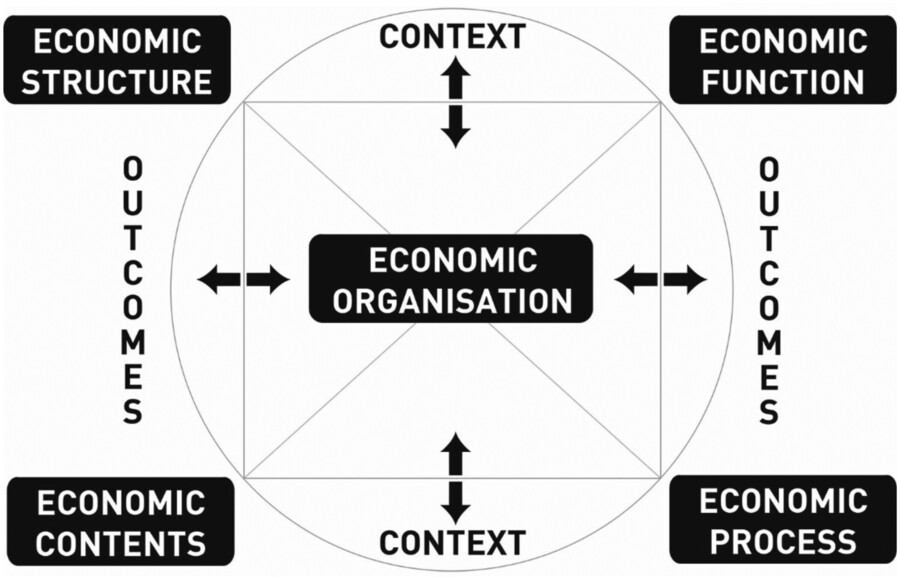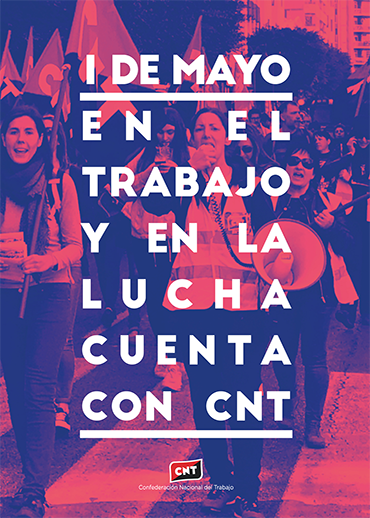En el marco de la lucha revolucionaria anarquista, la cuestión económica no puede seguir siendo una nota al pie. La economía no es un campo “neutral” ni una dimensión técnica separada de la política; es uno de los terrenos donde se reproducen las relaciones de poder. Toda estrategia política que busque transformar radicalmente la sociedad debe asumir con claridad que sin recursos no hay posibilidad real de sostener procesos de lucha, construir poder popular, ni proteger a nuestras compañeras frente a la represión del Estado o los sabotajes del capital. Los medios materiales no garantizan por sí mismos la emancipación, pero su ausencia puede condenarla al fracaso o reducirla a expresiones meramente simbólicas.
Es necesario dotarnos de recursos económicos no sólo para subsistir, sino para tomar la iniciativa. Recursos para imprimir panfletos, producir propaganda, sostener locales y espacios seguros, financiar cajas de resistencia, enviar delegadas a encuentros, apoyar a quienes caen en manos de la (in)justicia, hacer y sustentar huelgas largas, sostener procesos de formación política, atender necesidades básicas de militantes precarizadxs o financiar proyectos cooperativos que fortalezcan la autonomía.
Construir una base económica robusta es una necesidad urgente: permite a nuestras organizaciones funcionar con autonomía, resistir en contextos de represión, expandir su influencia y cubrir las necesidades básicas de quienes militan en ellas. No se trata de caer en la lógica mercantilista, sino de poner en práctica una ética del cuidado colectivo con medios suficientes para sostener y escalar nuestras luchas.
La política sin medios materiales para reproducirse y expandirse termina replegada a lo simbólico; la organización sin capacidad de sostener huelgas, apoyar judicialmente a sus militantes o simplemente imprimir propaganda, queda neutralizada por el peso de la miseria y el aislamiento. Este ensayo aborda la urgencia de asumir una praxis económica militante, inspirada en los ejemplos históricos del anarquismo y alimentada por aportes contemporáneos que combinan crítica del capital con propuestas organizativas concretas.
Militancia con presupuesto: el músculo financiero del movimiento
Desde pagar multas y costes judiciales, hasta sostener cajas de resistencia, eventos políticos, campañas de difusión, redes de cuidado, o comedores populares, toda organización necesita recursos estables. No es un lujo ni un capricho, sino un elemento vital que define el alcance real de la acción política. Esto no es una concesión al economicismo liberal, sino una afirmación materialista: nuestras estructuras deben poder resistir, reproducirse y crecer si quieren tener algún impacto estructural. Toda acción revolucionaria necesita una base financiera que le permita continuidad y proyección. La precariedad no puede ser el modo de existencia de un movimiento que pretende transformar las condiciones materiales de vida.
Contar con cuotas periódicas, donaciones solidarias o ingresos derivados de la venta de materiales políticos (libros, fanzines, camisetas, carteles, etc.) es fundamental para sostener nuestras iniciativas sin depender del Estado, de ONGs o de subvenciones que imponen condiciones y limitan la autonomía. La autogestión comienza también en cómo financiamos nuestras actividades. Los aportes regulares, por pequeños que sean, permiten planificar, prever y responder ante urgencias. Las campañas de donación o las ferias políticas pueden ser además momentos de visibilización del proyecto y fortalecimiento del vínculo con simpatizantes y aliadxs.
En la historia del anarquismo, la economía nunca ha sido un tema ajeno o relegado. La CNT en los años 30 no sólo organizaba huelgas, sino que construyó una red compleja de estructuras sociales: ateneos, escuelas racionalistas, cooperativas de consumo, centros de cuidado, editoriales, grupos culturales y redes de defensa. Este ecosistema económico permitió sostener la lucha cotidiana y proyectar una alternativa integral a la sociedad capitalista. Anarquistas como Bakunin entendían esta dimensión: él mismo financió expediciones revolucionarias para apoyar la organización de células libertarias en distintas regiones de Europa, sabiendo que el movimiento necesita recursos, logística y planificación para expandirse. Un caso práctico es la llegada de Fanelli a España.
No se trata de acumular riqueza o capital, sino de construir un fondo común, una infraestructura popular al servicio de fines revolucionarios. Abraham Guillén lo dejó claro: “la autogestión sin control de los medios económicos es una farsa”. Las organizaciones necesitan no solo autonomía política, sino también soberanía económica. Lo contrario implica una dependencia constante de actores externos, del voluntarismo individual o de ciclos de entusiasmo que no garantizan continuidad. Solo con una base financiera sólida se puede pensar en procesos a largo plazo, en expansión territorial, en internacionalismo o en sostenimiento emocional y material de quienes están en primera línea de lucha.
Del taller a la barricada: colectividades que construyeron poder
Durante la Revolución Española de 1936, en los territorios donde el golpe de Estado fracasó parcialmente y el poder quedó en manos de comités obreros y milicias populares, se desarrollaron de forma simultánea procesos de revolución social y guerra antifascista. Entre ellos destacó la colectivización agraria e industrial a gran escala, especialmente en regiones como Aragón, Cataluña y el País Valenciano. En estos territorios, comunidades rurales y fábricas urbanas pasaron a ser gestionadas colectivamente por sus trabajadores y trabajadoras, sin patrón ni burocracia estatal. Las colectividades fueron impulsadas principalmente por militantes de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que venía desarrollando propuestas teóricas y prácticas sobre autogestión desde la década anterior.
En el ámbito rural, la colectivización significó la socialización de tierras, herramientas y recursos, con el objetivo de eliminar el trabajo asalariado y organizar la producción en función de las necesidades sociales. En muchas zonas se crearon federaciones comarcales que permitieron la coordinación entre pueblos. En el ámbito urbano, cientos de fábricas, talleres y servicios fueron tomados por sus plantillas y reorganizados bajo principios de control obrero. A pesar de la falta de un plan centralizado, se mantuvo la producción en sectores estratégicos como la alimentación, el transporte y la industria de guerra.
Estas experiencias fueron abordadas de forma exhaustiva por Miguel Gómez en su obra La CNT y la Nueva Economía. Del colectivismo a la planificación de la economía confederal (1936-1939). En ella se analiza cómo el movimiento libertario, a través de la CNT, desarrolló propuestas de planificación económica durante la Segunda República y la Guerra Civil, y cómo estas se articularon con la realidad de la revolución social. Gómez documenta la evolución desde una socialización espontánea hacia la creación de estructuras como el Consejo de Economía Confederal (CEC), que buscaban coordinar el esfuerzo productivo desde una lógica libertaria.
Gómez señala también que esta revolución social no fue dirigida desde una vanguardia, sino protagonizada por las propias bases obreras y campesinas, que actuaron ante el vacío de poder dejado por empresarios y terratenientes implicados en el golpe militar. Asimismo, subraya cómo la participación de la CNT en organismos como el Comité de Milicias Antifascistas, el Consejo de Economía de la Generalitat o incluso el Gobierno republicano reflejó una estrategia compleja y contradictoria: colaborar coyunturalmente con el Estado para sostener la revolución y enfrentar la guerra, sin renunciar del todo a los principios libertarios.
Las colectividades enfrentaron numerosos desafíos: presiones políticas de sectores estatistas y estalinistas, dificultades logísticas derivadas del conflicto bélico, y tensiones internas sobre el grado de centralización deseado. A partir de 1937, tras los Hechos de Mayo en Barcelona y la disolución del Consejo de Aragón, el proceso colectivizador comenzó a ser desmantelado por las fuerzas contrarrevolucionarias dentro del propio bando republicano.
A pesar de todo, las colectividades demostraron que era posible organizar la economía sobre bases igualitarias, cooperativas y democráticas, incluso en un contexto de guerra total. El modelo de planificación confederal impulsado por la CNT, aunque inacabado, constituye una de las experiencias más ambiciosas y avanzadas de construcción económica libertaria en la historia contemporánea.
Economía anarquista – Principios y Praxis
Desde Kropotkin hasta Michael Albert, pasando por Abraham Guillén, Iain McKay, Asimakopoulos, Wayne Price o incluso el análisis crítico de Marx, la tradición anarquista ha ofrecido análisis y propuestas concretas para una economía que rompa con la lógica del capital y construya alternativas libertarias y emancipadoras.
Kropotkin, en La conquista del pan y Campos, fábricas y talleres, argumenta que la economía debe organizarse en torno a la satisfacción directa de las necesidades humanas. Propone una descentralización radical, abolición del salario, y una producción basada en la cooperación, la ayuda mutua y la libre asociación. Para él, no es posible una sociedad libre mientras los recursos estén bajo el control de unos pocos: la expropiación de los medios de producción debe ir acompañada de su gestión comunal y horizontal.
Abraham Guillén, más técnico y vinculado al anarquismo ibérico y latinoamericano, propone un modelo de planificación democrática basado en federaciones económicas, asambleas territoriales y control obrero. En su visión, la economía libertaria no es espontaneísta, sino organizada, científica y orientada al bien común. Aporta herramientas para pensar cómo escalar la autogestión sin caer en el caos ni en la centralización estatal, un desafío que toda organización revolucionaria debe afrontar con seriedad.
Michael Albert, con su propuesta de parecon o economía participativa, plantea mecanismos institucionales concretos para superar tanto el capitalismo como el socialismo autoritario: consejos de trabajadores y consumidores, remuneración según esfuerzo y sacrificio, complejos de trabajo equilibrado y planificación participativa sin mercado ni Estado. Su modelo permite imaginar una economía funcional sin jerarquías económicas, ni clases propietarias, ni burócratas planificadores.
Iain McKay, autor de la An Anarchist FAQ y diversos estudios sobre economía libertaria, destaca la importancia de vincular teoría y práctica: la economía anarquista no es una abstracción utópica, sino una tradición viva que ha sido practicada en numerosas experiencias históricas. McKay también enfatiza que, aunque la abolición del capitalismo es fundamental, el proceso debe estar guiado por principios como el apoyo mutuo, la equidad, la descentralización y la acción directa económica.
Wayne Price, por su parte, defiende la necesidad de una economía libertaria que incorpore críticamente herramientas del marxismo, sin caer en autoritarismos, pero sin renunciar al análisis de clase. Reconoce en Marx una poderosa crítica al capitalismo —especialmente en su análisis del valor, la acumulación y la explotación—, que puede ser aprovechada desde una perspectiva libertaria si se evita la vía del estatismo y el centralismo. Bakunin ya lo había anticipado en sus críticas a Marx: el problema no era el análisis económico, sino su traducción en estructuras autoritarias. En este sentido, una economía anarquista no niega la utilidad de ciertas categorías marxistas, pero las redirige hacia un horizonte de emancipación sin Estado ni clases dominantes.
El caso de las iglesias evangélicas: ¿Solidaridad o sumisión?
En muchos territorios obreros, migrantes y marginales, donde el Estado está ausente y el mercado sólo garantiza explotación, las iglesias evangélicas han logrado construir una fuerte presencia social. Se han insertado en comunidades golpeadas por el desempleo, la violencia y la precariedad, ofreciendo lo que el sistema niega: comida, escucha, compañía, actividades para niñxs, vínculos y sentido. Han comprendido, con eficacia inquietante, que la hegemonía no se gana únicamente desde el púlpito, sino desde la base material.
Pero esta inserción no es ni inocente ni emancipadora. Estas iglesias actúan como amortiguadores del conflicto social, canalizando la rabia hacia la resignación y proponiendo la salvación individual como sustituto de la transformación colectiva. La propia historia de la llegada de estas iglesias a América Latina ya daría un ensayo por sí solo ya que hicieron parte de una psyop1 de la CIA (resumidamente, ellos veían el catolicismo influenciado por el bolchevismo y tenían miedo de las revoluciones que pudieran venir). Desde una perspectiva anarquista y de clase, constituyen una forma particularmente insidiosa de control social. Promueven valores profundamente conservadores: obediencia a la autoridad, culpa personal por la pobreza, sumisión femenina, rechazo al pensamiento crítico, moralismo punitivo. El mensaje central es claro: si sufres es porque no tienes suficiente fe, no porque el sistema esté podrido.
Uno de los pilares económicos de estas iglesias es el diezmo obligatorio: una contribución mínima —habitualmente del 10% de los ingresos personales— que cada creyente debe entregar como muestra de su compromiso espiritual. En la práctica, el diezmo se convierte en una forma sistemática de extracción de recursos a las clases populares, que muchas veces entregan dinero bajo coerción moral, aun cuando viven en condiciones de necesidad. Estas estructuras funcionan como auténticas empresas, con modelos de negocio basados en la fidelización, la culpa y la obediencia. En países como Brasil, México o Filipinas, algunas iglesias evangélicas (y específicamente hablando, neopentecostales) acumulan capital inmobiliario, medios de comunicación, partidos políticos y redes clientelares que recuerdan más a conglomerados corporativos que a comunidades espirituales.
No es casualidad que en América Latina, Estados Unidos y Europa, diversas iglesias evangélicas hayan estado implicadas en escándalos que evidencian su carácter reaccionario y explotador. En Brasil, figuras vinculadas a la teología de la prosperidad han sido juzgadas por lavado de dinero, fraude y manipulación emocional de fieles. En Estados Unidos, megatemplos se han enriquecido a costa de comunidades empobrecidas, defendiendo agendas antiabortistas, racistas y homófobas. En Europa, algunas organizaciones evangélicas han sido cuestionadas por prácticas coercitivas, sectarias y por recibir fondos públicos destinados supuestamente a labores sociales. No se trata de excepciones, sino de una lógica estructural: estas iglesias se presentan como salvación espiritual mientras consolidan redes de poder conservador al servicio del statu quo.
Para lxs anarquistas, el desafío no es competir por el discurso religioso, sino disputar su lugar en el tejido social. Lo que debemos aprender no es su teología, sino su capacidad de construir presencia material sostenida. Debemos levantar redes de apoyo mutuo, espacios de acompañamiento y solidaridad, comedores populares, proyectos educativos autogestionados, brigadas de salud, espacios de juego y cultura para lxs niñxs. Porque si no llenamos esos vacíos desde una práctica libertaria, otros lo harán. Y cuando lo hacen desde posiciones reaccionarias, desvían la potencia popular hacia la obediencia y la culpa.
La lucha contra estas formas de dominación espiritual y económica no se libra solamente en la esfera política o sindical tradicional: se juega también —y muchas veces principalmente— en los barrios, en las comunidades populares, en los espacios donde la vida cotidiana se organiza. Cuando las iglesias evangélicas consiguen que la clase trabajadora entregue parte de sus ya escasos ingresos a cambio de un lugar en el cielo, estamos ante una derrota concreta en la disputa por el sentido, los vínculos y la redistribución. Si no ocupamos esos territorios con proyectos libertarios, solidarios y combativos, quienes los ocupan desvían la necesidad de justicia hacia la fe ciega y el sacrificio individual. No podemos permitir que los enemigos de clase se disfracen de ayuda mientras reproducen estructuras de obediencia, culpa y sumisión.
Recursos para la revuelta
Una economía revolucionaria comienza con principios sólidos y prácticas claras. No se trata sólo de resistir: se trata de construir desde ya formas de vida y organización que encarnen los valores que defendemos. La forma en que manejamos los recursos revela nuestra ética política. En este sentido, es imprescindible rechazar el beneficio individual dentro de las estructuras colectivas: quien se enriquece a costa de la organización rompe el principio de confianza y corroe el tejido común. La apropiación privada de recursos colectivos es una traición a cualquier horizonte libertario.
Todos los ingresos deben retornar a la lucha. Cada donación, cada cuota militante, cada euro generado en actividades autogestionadas debe reinvertir en fortalecer nuestras capacidades: sostener locales, publicar materiales, garantizar redes de cuidado, ofrecer ayuda directa a quien lo necesite. No hay dinero “de sobra” cuando la revolución está en juego. Cada recurso cuenta y debe estar orientado al bien común.
Por eso mismo, es fundamental construir reservas económicas, ya sea en formato físico o digital, para responder con rapidez ante situaciones imprevistas: represión, emergencias sanitarias, sabotajes, desplazamientos urgentes. No planificar es condenarse a la improvisación, y la improvisación constante agota y desarma.
Invertir con inteligencia política significa priorizar aquellos gastos que fortalecen nuestra autonomía, cohesión y proyección. Propaganda, espacios seguros, herramientas de formación y difusión, redes de apoyo mutuo: no son gastos, son inversiones en poder popular.
Una estructura económica libertaria también debe basarse en contribuciones justas. No se trata de imponer cuotas inalcanzables, sino de diseñar formas de participación económica solidarias y proporcionales. Cada uno aporta según sus posibilidades, pero todas y todos asumimos el compromiso común.
Finalmente, necesitamos generar rendimientos sostenidos: ferias, cooperativas, talleres, publicaciones. Actividades que no sólo nos financien, sino que nos vinculen con nuestras comunidades, expandan nuestras ideas y fortalezcan vínculos reales. Esta generación de recursos debe evitar caer en la lógica empresarial. No competimos con el mercado: lo enfrentamos. Y tampoco mendigamos al Estado, que es parte del problema. Nuestra autonomía económica no es un detalle técnico: es una condición de posibilidad para que nuestras luchas sean duraderas, coherentes y transformadoras.
Porque sin pan no hay libertad
La revolución no será financiada por filántropos ni patrocinadores. Si queremos construir poder popular, debemos construir también una economía propia y popular. No para reproducir la lógica capitalista, sino para desmontarla. No para competir, sino para vivir dignamente y luchar mejor.
Una organización que no piensa en cómo sostenerse materialmente está condenada a la fragilidad. Una estrategia política que no contempla la dimensión económica es incompleta. Y un proyecto emancipador que no cubre las necesidades de sus integrantes está condenado al desgaste.
Toda organización revolucionaria necesita una base económica. No como un fin, sino como un medio. Para sostener huelgas, abrir espacios, alimentar compañeras, liberar presas, cuidar niñxs y expandir la semilla libertaria en cada rincón del territorio.
Porque sin pan no hay libertad. Y sin estrategia económica, no hay revolución duradera.
Don Diego de la Vega, militante de Liza, Plataforma Anarquista de Madrid
Extraído de Regeneración Libertaria https://regeneracionlibertaria.org/2025/09/10/la-importancia-de-una-buena-base-economica-para-organizaciones-revolucionarias/